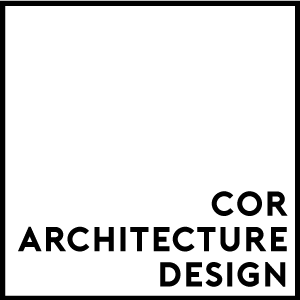Amistad incombustible
Category : Arquitectura
Para nosotros Jean François Lyotard ha sido un descubrimiento tardío, sin embardo Derrida no lo fue, y nos sorprenden y emocionan estas palabras que no podíamos no compartir:
Jean-François Lyotard 10 de agosto de 1924 – 21 de abril de 1998
AMISTAD INCOMBUSTIBLE
Por Jacques Derrida
Texto publicado en Libération, París, 22 de marzo de 1998. Traducción de Manuel Arranz. Edición digital de Derrida en castellano.
«Me faltan las fuerzas, me siento completamente incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar públicamente lo que nos ha sucedido que ha dejado sin aliento a todos aquellos que tuvieron la suerte de conocer al gran pensador —cuya ausencia seguirá siendo para mí, estoy seguro de ello, algo en lo que jamás podré pensar: lo impensable mismo, en lo más recóndito de las lágrimas—. Jean-François Lyotard fue uno de mis amigos más íntimos, en el sentido que conservan todavía estas palabra Lo fue, en mi corazón y en mi pensamiento, desde siempre, palabra con la que traduzco más de cuarenta años de lecturas y de «discusiones» (él prefería siempre esta palabra, con la que había titulado un gran texto sobre Auschwitz, y sobre lo que supuso). «Discusión» atenta, por tanto, sin contemplaciones, provocación divertida, siempre al horde de la sonrisa, un sonrisa a la vez cariñosa y burlona, una ironía decidida siempre a ceder en nombre de algo a lo que no sabíamos cómo llamar y que yo llamo hoy amistad incombustible. Ligera y grave tonalidad de fondo, carcajada filosófica que todos los amigos de Jean-François escuchan hoy sin duda en su interior. Particular alianza de la risa que corta (el juicio) y de la atención infinitamente respetuosa que siempre me gustó y me pareció reconocer incluso en los momentos —raros y difíciles de concretar— de «discrepancia» en todos los terrenos que compartimos (la fenomenología para empezar, una referencia admirativa e indispensable por Lévinas, aunque tampoco en este caso fuera la misma: es decir, tantas y tantas cosas registradas en el mismo paisaje).
Pero no puedo ni quiero reconstruir aquí todos los trayectos en los que nos hemos cruzado y acompañado. Esos encuentros seguirán existiendo para mí como si no hubieran sido interrumpidos nunca. Tuvieron lugar, pero no dejarán de tener su lugar en mí hasta el final. Las memorias de los amigos no se identifican entre ellas, no tienen ningún parecido una con otra. Y sin embargo, recuerdo hoy haber compartido demasiadas cosas con Jean-François durante toda esta vida como para intentar siquiera resumirlas en algunas palabras. No le conocía todavía en la época de «Socialismo o Barbarie», pero creo reconocer su marca indeleble en todos sus grandes libros (por ejemplo, por citar algunos, Discours, figure, La Condition postmoderne. Le Différend, que relaciono hoy, con admiración, con sus últimos escritos sobre la infancia y las lágrimas: inmenso tratado sobre el desarme total, sobre aquello que liga el pensamiento a la vulnerabilidad infinita). El pensamiento desde entonces universalizado de la «posmodernidad» le debe, como se sabe, su elaboración inaugural. Pero como le debe tantas otras hipótesis. Y lo mismo diré de aquello que en nuestra época (nombre propio y metonimia: «Auschwitz») hizo temblar la tradición filosófica, su testimonio sobre el testimonio. Lyotard penetró allí, como siempre, con un valor y una independencia de pensamiento de los que conozco pocos ejemplos. Ya no se podrá pensar en aquel desastre, en la historia de este siglo, sin tenerle en cuenta, sin leerle y releerle. Los estudiantes del mundo entero lo saben. Puedo asegurarlo desde el lejano lugar desde donde escribo, donde durante largos años viví en la misma casa que Jean-François y donde hoy le lloro solo.
Un par de frases más antes de renunciar.
Entre las cosas que recuerdo con placer haber compartido con él, hubo más de una insolencia institucional. Por ejemplo ese Colegio Internacional de Filosofía, que él dirigió, que le debe tanto, y que sigue todavía insoportablemente en la retaguardia del resentimiento. Una de las últimas veces que le vi, Jean-François se partía de risa en las narices de semejantes delatores emboscados. Estaba decidido, como siempre, a contraatacar. Pero también reía para tranquilizarme al teléfono sobre su salud: «la estupidez me protege», o algo parecido.
Cuando murió Deleuze, me pedisteis también que improvisara sin demora, en medio de mi tristeza, una especie de testimonio. Creo recordar haber dicho que nos sentíamos muy solos, Jean-François Lyotard y yo, únicos supervivientes de eso que se suele identificar como una «generación», de la que yo soy el más joven, el más melancólico de la banda, sin duda (todos eran más divertidos que yo). ¿Qué puedo decir hoy? Que quería a Jean-François, y que le echo de menos, como a las palabras, más allá de las palabras: le echo de menos yo y los suyos, y nuestros amigos comunes. Porque nuestros mejores amigos, tanto en el pensamiento como en la vida, fueron amigos comunes. Esto es algo raro. Y ahora voy a refugiarme en los textos que él escribió aquí, voy a escucharle, con el Pacífico de fondo y voy a pensar en la infancia…»